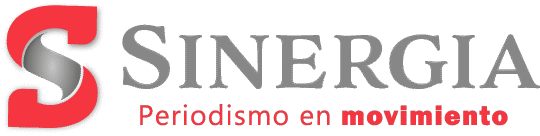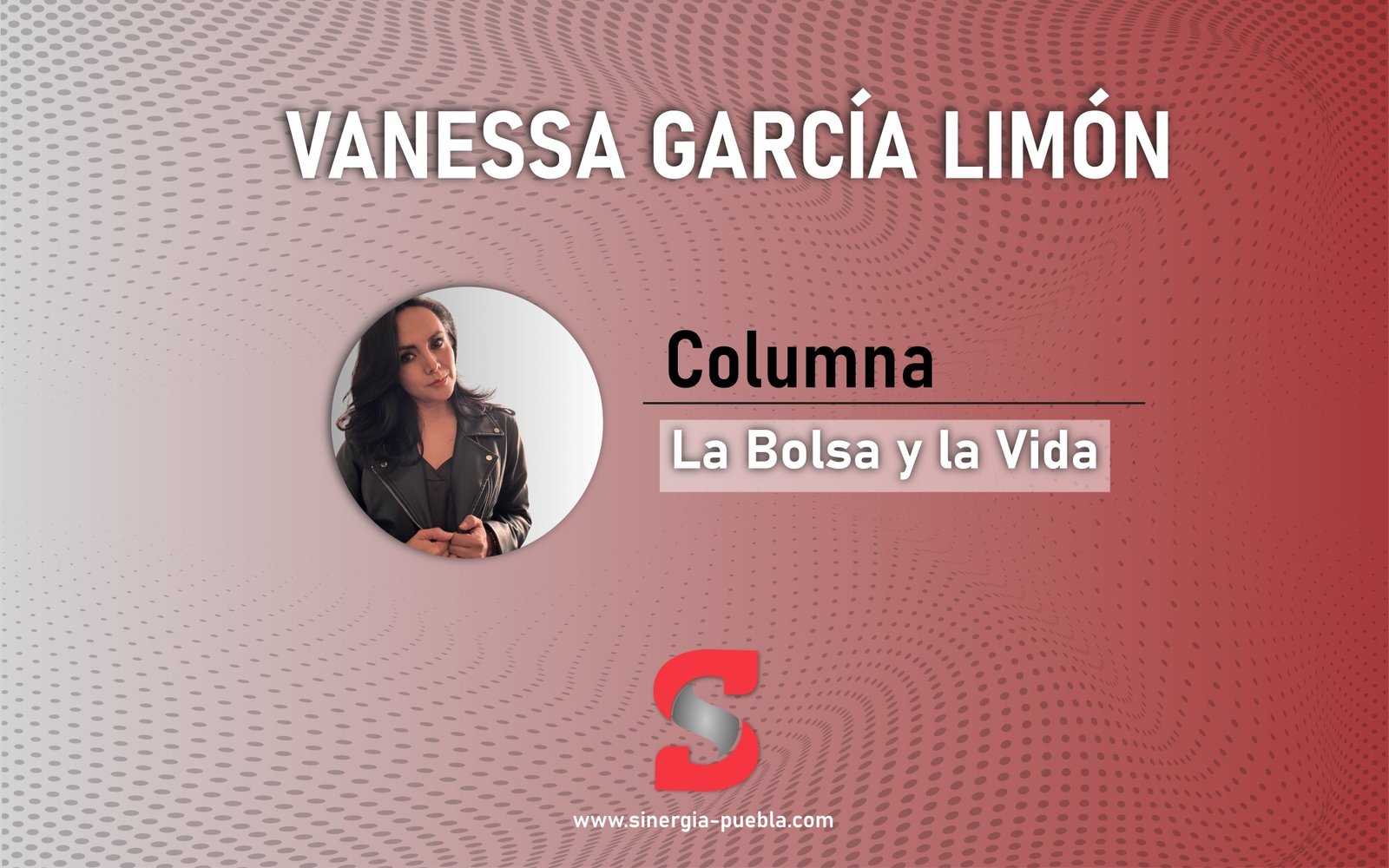
La cifra resonó con un optimismo casi ensordecedor: 21 mil 400 millones de dólares de Inversión Extranjera Directa (IED) en el primer trimestre de 2025, un nuevo récord histórico para México, presuntamente un 5.4% más que el año anterior.
La Ciudad de México, se nos dijo, era el faro que atraía la mayor parte de este capital foráneo. Una noticia, sin duda, para inflar el pecho y celebrar el atractivo de nuestra nación para los grandes capitales del mundo. O al menos eso parecía a primera vista.
Porque en el intrincado laberinto de las cifras económicas, no todo lo que brilla es oro. Y es aquí donde la lupa del análisis periodístico debe detenerse, para desentrañar si este brillo de la IED es realmente de 24 kilates, o si es pura aleación pintadita de dorado.
El entusiasmo por estas cifras es comprensible. La IED es, en teoría, un motor crucial para el desarrollo económico de un país. Significa la llegada de nuevas empresas, la expansión de las ya existentes, la generación de empleos, la transferencia de tecnología y conocimiento, y, en última instancia, el impulso a la productividad y la competitividad. En un momento de incertidumbre global y de tensiones comerciales que golpean a nuestras puertas, la idea de que México sigue siendo un destino predilecto para la inversión extranjera es un bálsamo reconfortante.
Sin embargo, el humito de los cuetes de esa cifra récord aún no se había disipado cuando el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), una voz respetada en el análisis económico del país, introdujo una nota de cautela que merece toda nuestra atención. Según el CEESP, la IED recibida en el primer trimestre de 2025 fue, en realidad, un 21% menor a lo reportado en el mismo periodo del año pasado, una vez que se consideraron las cifras revisadas.
Y aquí es donde el misterio se profundiza. ¿Cómo es posible una disparidad tan grande en las cifras? ¿Estamos ante un juego de espejos donde la percepción es más poderosa que la realidad?
La IED no es solo la llegada de capital fresco para nuevas plantas o proyectos. También incluye reinversión de utilidades, préstamos entre compañías y cuentas entre compañías. Es en la composición de estos flujos donde a menudo se esconden las claves para entender la verdadera naturaleza de la inversión.
Una gran parte de la IED puede provenir de la reinversión de utilidades de empresas ya establecidas en el país, lo cual es positivo, pero no necesariamente indica la llegada de capital “nuevo” para proyectos completamente inéditos… digamos que es como jugarle a la tanda y decir que es autoinversión… si es una lana, pero no te la dieron los demás, es más bien un ahorro. ¿Me explico?
Además, es crucial analizar no solo la cantidad bruta de IED, sino también su calidad y su impacto real en la economía. ¿Hacia dónde se dirige esta inversión? ¿Se concentra en sectores que generan valor agregado y empleos de calidad? ¿Está vinculada a la innovación y al desarrollo tecnológico? ¿O se trata, en parte, de movimientos financieros que, si bien se contabilizan como IED, no se traducen directamente en el tipo de desarrollo económico que anhelamos?
En un entorno donde el vecino del norte nos pinta como el malo de la película, la confianza de los inversionistas es tan valiosa como el tuper que tienes que devolverle a tu mamá. La transparencia y la claridad en la presentación de los datos son más importantes que nunca.
La diferencia entre las cifras oficiales y las estimaciones del CEESP nos obliga a mirar más allá del titular en el periodico. No se trata de descalificar el esfuerzo por atraer inversión, que es fundamental. Se trata de entender la complejidad de estos flujos de dinero y de asegurar que las políticas públicas estén realmente orientadas a maximizar los beneficios de la IED para todos los mexicanos… así nos den tres monedas, que realmente brillen por ser oro.